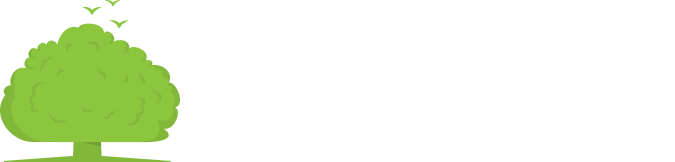Observaba la leche mientras ésta comenzaba a calentarse sobre el fuego de la cocina recién encendida. El aroma del fósforo apagado aún flotaba libre en el aire. Le bastaba esa minúscula humareda para recordar que fue criada en el sur de Chile. Su mirada quieta sobre esa blanca superficie láctea, hundida como en un pozo por hallarse al fondo de un hervidor de paredes negras, ocultaba lo que en ese momento estresaba su mente: se preguntaba si acaso existía el verbo melancolizar. Al rato notó que la leche comenzaba a hervir. Apagó el fuego. Escogió el tazón de cerámica que trajo consigo al regresar de sus años de estudio en el extranjero. Era un milagro que esa pieza de loza resistiera el paso del tiempo con tanta firmeza. Salvo algunas mínimas picaduras fruto de algún lavado intenso o de un choque violento con una olla cuando le tocó compartir espacio en el secaplatos metálico, ese tazón hacía mucho más que sólo contener su tradicional café con leche de las mañanas: funcionaba, sin más, como el encendedor de su memoria e imaginación. Cerraba los ojos y acariciaba el tazón con ambas manos, sintiendo como éste la transmitía su calor. Y en ese instante ella volvía a ser la extranjera que cometía varios errores disertando en otra lengua ante sus compañeros de facultad; era de nuevo la foránea que concitaba la atención de sus pares cuando se encontraba sola en los pasillos, los patios o los comedores de esa vieja casa de estudios; y, en fin, sentía correr de nuevo por debajo de su piel la tibieza que experimentó la primera vez cuando se atrevió a querer. Cuando abría los ojos, se hallaba todavía dentro de su estrecha cocina. No soltaba el tazón, a pesar de que éste ya comenzaba a enfriarse. Y así, cada mañana y bien temprano, antes de echar a correr la vorágine cotidiana, cumplía con este rito del café con leche. Era sin duda un desayuno austero, pero, a la vez, el pretexto perfecto para mantener vivo el recuerdo de ciertas cosas importantes.